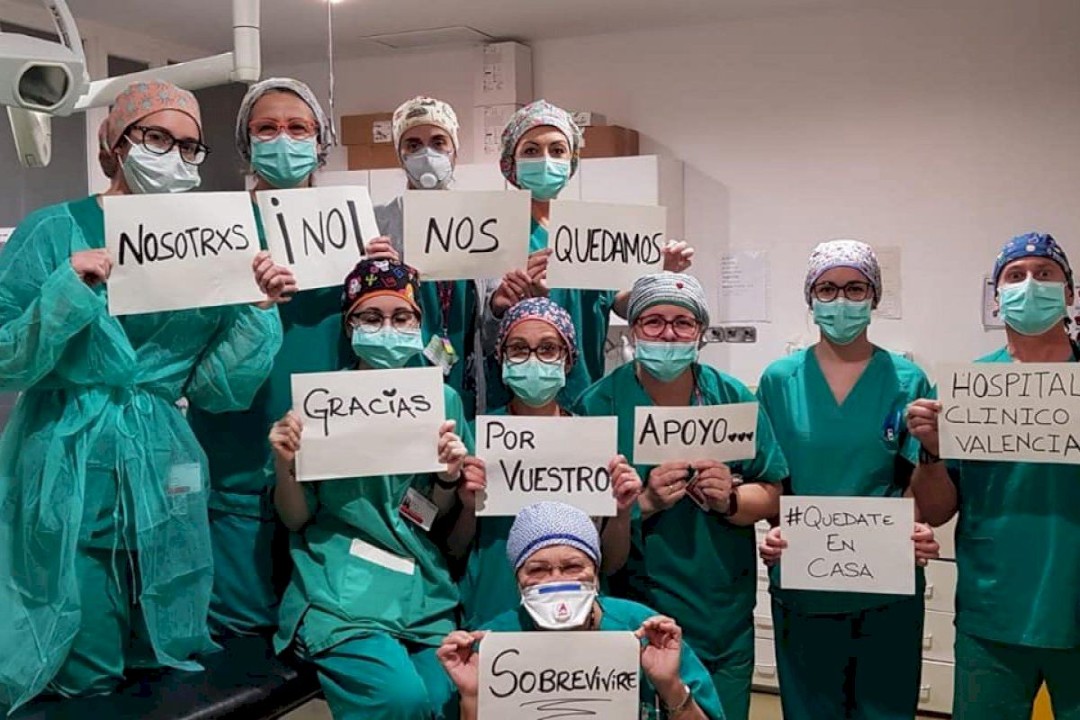«Lo que puede parecer resistencia suele ser falta de claridad» (Switch, 2011/ Dan Heath y Chip Heat)
A mi hija, de 17 años, le digo siempre: lo más difícil en la vida es tomar una decisión, sea la que sea. Pero, la que tomes, has de ser consciente de una máxima: ‘toda decisión tiene unas consecuencias que has de asumir’. Y en esas estamos, la mejor decisión. ¿Cuál es? ¿Qué ha de tener una decisión, más allá de ser buena o mala? El proceso influye en la toma de decisiones, sin lugar a dudas. La información, también. Y el análisis de la misma, también. Ahora bien, el exceso de análisis nos puede llevar a tomar decisiones ‘no buenas’. Casi siempre, el resultado del análisis nos lleva sólo a intentar resolver los problemas (los niños no salen) y no nos deja fijarnos en lo que sí funciona (los niños se han adaptado bien al confinamiento y piden más estar con sus amigos que salir). A veces, las excepciones (pequeñas soluciones) permiten tomar decisiones a grandes problemas. Trataré, brevemente, de responder y responderme a mí mismo sobre ésto en esta sexta entrega de Reflexiones en confinamiento. Estamos en un momento en que todo el mundo decide, pero a posteriori (más bien juzga las decisiones de otros) Ahora, ya os avanzo: no habrá juicio. El ‘ya te lo dije…’ no me sirve. El análisis de la decisión y el contexto de la misma es el objeto de esta reflexión.
Vuelvo a la frase de inicio. Los cambios (y los generados por el Covid-19 lo son y de qué manera) siempre tienen un elemento disruptivo, algo se rompe en relación con la anterior. Los gobiernos (en general) están tomando decisiones en función de escenarios nuevos y desconocidos. Están improvisando. Todos lo están haciendo. Nadie tiene la fórmula. El escenario de equilibrio es absoluto: salud, supervivencia, resistencia en situación difícil, miedo, realidad económica, futuro, etc. No cabe duda: es un problema de grandes dimensiones. Todo ello se conjuga en la toma de decisiones. Pero lo que no puede tener quien toma una decisión es miedo. La decisión ha de ser clara y concisa. Por ejemplo, cuando nos dijeron que no podíamos salir a la calle, más que ir a comprar o a la farmacia, todos la entendimos. Nadie se engañó, con excepciones, cumplimos todos. Cuando nos recomendaron que teníamos que reducir los contactos, casi nadie hizo caso, en espera de la prohibición.
«Lo que puede parecer resistencia, suele ser falta de claridad». Y en la decisión (sobre todo a gran escala y que afecta a una parte o toda la población), la mayor falta de claridad es la recomendación. Hay que acotar el cambio. Y lo que es más importante: la gente agradece la ‘no duda’. Una orden, publicada en un boletín oficial que sugiera muchas dudas (y, por tanto, aclaraciones), no es una buena orden. Y eso es algo que está pasando de forma habitual.
Lo que puede parecer resistencia, suele ser falta de claridad. Y en la decisión sobre un gran problema, la mayor falta de claridad es la recomendación. Hay que acotar el cambio. Y lo que es más importante: la gente agradece la ‘no duda’. Una norma que sugiera muchas preguntas, es una mala norma. Para eso, casi es mejor la ‘no norma’
La ambigüedad es el enemigo
Primero fue ‘acompañar a los adultos a comprar’. Después, salidas controladas geográficamente (1 kilómetro) y en el tiempo (1 hora). Sin más. Tres niños por adulto, casos particulares a las familias numerosas, centros de menores, etc… La idea de inicio (decisión), salidas controladas. Ese es el objetivo. La recomendación: ‘cumplir las normas»: ‘apelamos a la responsabilidad de los padres’. Y eso está muy bien, en teoría. No sólo gestionamos, sino que lo hacemos con pretensión de educar. Y eso se puede (y se debe hacer) en laboratorios como pueden ser los colegios, con talleres dirigidos a lograr un objetivo, esto es, en pruebas piloto. Pero la realidad exige otra cosa. «Cualquier cambio exitoso requiere la traducción de objetivos ambiguos en comportamientos concretos», destacan los autores de la versión en castellano de Switch (‘Cambia el chip‘). Da seguridad a la medida, que a priori puede parecer buena (los niños necesitan oxigenarse). Establece turnos, ordena (va a ser importantísimo en el desconfinamiento), modula. De 9 de la mañana a 9 de la noche, un kilómetro. Demasiado laxa. No abres los columpios, pero sí los parques, lugares para que el personal se concentre (foto de un parque de una ciudad de España). Los niños no han pedido salir. Han sido más los padres los que han pedido que sus hijos salgan. Los niños, algunos, sentirán cierto miedo. Los niños verán cómo salir no es tan divertido y, además, verán cómo después deberán pasar un protocolo de desinfección e higiene molesto. ¿Los niños deben salir? Sí, pero tal vez más agradezcan una visita controlada a un amigo, en casa, reduciendo el contacto a un vis-a-vis. Es un ejemplo. Socialización, sí; algarabía, como se ha montado en las primeras horas de la norma, no. Lo hacen de forma natural cuando se encuentran en un contexto conocido, como por ejemplo es el colegio (y ahí, incluso, les cuesta). Nosotros, lo complicamos más. ¿Que no es fácil fijar un reglamento de salidas para niños? Claro que no. Mi opinión (y es intrascendente en el análisis) es que, llegados a este punto, mejor esperar al final del estado de alarma y tomar esta decisión dentro de un escenario diferente. A la gente, que los niños puedan salir, le suena a que la cosa va mejor pero nos mantienen encerrados en casa. Y se entiende menos y cuesta más de digerir. Pero cuando se quiere contentar a tantos sectores (oposición, padres, niños, personal sanitario, expertos epidemiólogos, etc), la solución suele pecar de eso: de indefinición (¿qué se pretende?) Y, aunque esperemos que no, esta decisión nos hace temer a muchos dudas sobre si podremos alcanzar el objetivo que nos ha dejado en casa ya más de 40 días: contener la pandemia y su rápida progresión. Veremos.
Con la salida de los niños a la calle, el mensaje del confinamiento se ha transformado sin abandonar el estado de alarma. Y ésa es una muy mala noticia
Cierto es que la crítica (ya lo he repetido muchas veces) se mueve por canales que caminan en paralelo, nunca se juntan, no hay consenso. Como tampoco hay ninguna norma que tenga el beneplácito de todos. Pero eso no es lo que se pretende. El objetivo de una norma es cambiar algo con el menor número de efectos secundarios. Lo veremos en las cifras. Lo que sí está claro es que, con la salida de los niños, la imagen y el mensaje del confinamiento se ha transformado sin abandonar el estado de alarma. Y ésa es una muy mala noticia.